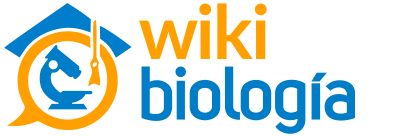Análisis Químico de la Orina
El examen químico habitual de la orina cambió de modo notable desde los comienzos del análisis de orina debido al desarrollo del método de la tira reactiva para el análisis químico. Las tiras reactivas utilizadas en la actualidad proporcionan un medio simple y rápido para llevar a cabo el análisis químico de la orina, importante desde el punto de vista médico, que abarca pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, bilirrubina, urobilinógeno, nitrito, leucocitos y densidad.
Análisis químico por tira reactiva
Recomendaciones de uso y conservación
- Utilizar orina bien mezclada sin centrifugar.
- Sacar una tira reactiva y sumergirla completamente en la muestra.
- Escurrir el exceso de orina en el borde del frasco o sobre un papel absorbente.
- Mantener la tira en posición horizontal para evitar la mezcla de reactivos entre las almohadillas.
- Realizar la lectura visual en los tiempos especificados (generalmente a los 60 segundos, pero varía según el parámetro).
- También se puede colocar en un equipo de lectura automatizado y seguir las instrucciones de manejo dadas por el fabricante, si se cuenta con uno.
- Registrar los resultados de manera adecuada.
- Mantener el frasco con las tiras reactivas bien tapado.
- No refrigerar.
- No tocar las áreas reactivas con los dedos.
- Evitar la humedad, el calor excesivo y la luz directa.
- Mantener el equipo en adecuadas condiciones de limpieza y funcionamiento.
Parámetros medidos por la tira reactiva
- Glucosa
- Bilirrubina
- Cetona
- Densidad
- Sangre
- pH
- Proteínas
- Urobilinógeno
- Nitritos
- Leucocitos
Glucosa
Normalmente, se eliminan por la vía urinaria cantidades pequeñas de glucosa, no determinables por los métodos usuales. Cuando se utilizan métodos cuantitativos muy sensibles, como los basados en la actividad de la enzima glucosa oxidasa, se encuentran en la orina de individuos normales cantidades de glucosa que oscilan entre 10 y 150 mg/mL.
La presencia en la orina de cantidades apreciables se llama glucosuria, que puede producirse como consecuencia de la hiperglucemia o de un descenso del umbral fisiológico renal para la glucosa, o por ambos mecanismos asociados.
En determinados casos puede aparecer una glucosuria transitoria, como ocurre en:
- Hipertiroidismo.
- Traumatismos craneanos.
- Ciertos estados emotivos.
La glucosuria persistente ocurre en:
- Traumatismos craneanos que afecten el cuarto ventrículo.
- La glucosuria renal.
- La diabetes mellitus.
- Intoxicación por ciertos tóxicos como la morfina, el cloruro de mercurio y el monóxido de carbono.
- El ayuno prolongado.
- Pueden aparecer en la orina otras sustancias reductoras de naturaleza glucídica o no, como en la pentosuria, la fructosuria, la lactosuria y la alcaptonuria, pero cuando se usan tiras con la técnica de la glucosa oxidasa, estas sustancias no son detectadas.
- Algunas sustancias como el hipoclorito de sodio y el agua oxigenada sí pueden dar resultados falsamente positivos.
Técnica y consideraciones
Esta prueba es específica para la glucosa, ya que ninguna otra sustancia conocida presente en la orina da resultados positivos.
- En orinas diluidas que contienen menos de 5 mg/dL de ácido ascórbico y concentraciones de glucosa tan bajas como 40 mg/dL, puede producirse un cambio de color que se puede interpretar como positivo. Si el color a concentraciones altas aparece moteado, compárelo con la zona más oscura.
- Concentraciones iguales o mayores a 50 mg/dL de ácido ascórbico y/o elevadas concentraciones de cetonas (mayores de 40 mg/dL) pueden dar lugar a falsos negativos en muestras con baja concentración de glucosa (75 a 125 mg/dL).
- La reactividad de la tira de glucosa decrece con el aumento de la densidad de la orina y también puede variar con la temperatura.
- Pequeñas cantidades de glucosa se excretan normalmente por el riñón. Estas cantidades están normalmente por debajo de la sensibilidad de la prueba, pero en algunas ocasiones pueden dar resultados entre negativos y 100 mg/dL.
Bilirrubina
- La bilirrubina se encuentra en la orina en estado de cromógeno y le confiere un color anaranjado más o menos intenso; según la cantidad, puede llegar a ser de color «Coca-Cola».
- La bilirrubina y la biliverdina no existen en la orina como pigmentos puros, sino en combinaciones formando bilirubinatos y biliverdatos, que se degradan con la luz, las temperaturas elevadas y los cambios de pH.
- En las hepatopatías se eliminan por la orina ácidos y sales biliares.
Técnica y consideraciones
- Normalmente, la bilirrubina no es detectable en la orina, incluso por los métodos más sensibles.
- La detección de trazas de bilirrubina es suficiente para iniciar una investigación clínica.
- Colores atípicos que no son comparables con los patrones positivos o negativos de la tabla pueden deberse, entre otras causas, a pigmentos biliares que enmascaran la reacción.
- Metabolitos de drogas como Pyridium® y Serenium® pueden dar falsos positivos, especialmente si el pH es bajo.
- El indoxilsulfato puede dar un color de amarillo a anaranjado-rojo que puede interferir con la interpretación de la bilirrubina.
- Concentraciones de ácido ascórbico mayores de 25 mg/dL pueden causar falsos negativos.
- Metabolitos de fenol pueden dar falsos positivos.
Cetonas
Se denominan cuerpos cetónicos a un grupo de tres compuestos:
- Ácido acetoacético
- Ácido beta-hidroxibutírico
- Acetona
Los cuerpos cetónicos aparecen en exceso en sangre y orina cuando el metabolismo hepático de las grasas se acelera, ya sea por la carencia de glúcidos (como en la inanición), el exceso de grasa en la alimentación o la alteración de la regulación enzimática (como en la diabetes).
La orina normal contiene pequeñas cantidades de cuerpos cetónicos que no se detectan por los métodos comunes de laboratorio. Con una dieta mixta, los individuos normales excretan de 3 a 5 mg por día, de los cuales el 25% corresponde a acetona y el resto a ácido acetoacético.
Toda eliminación superior a 25 mg diarios se considera patológica. Se observa cetonuria en:
- Diabetes mellitus descompensada.
- En la diabetes avanzada con lesiones renales, puede haber cetonemia pero no cetonuria.
- Vómitos en niños y otros vómitos graves.
- Eclampsia y algunos trastornos postanestésicos de gravedad.
- Hiperinsulinismo con hipoglucemia y agotamiento del glucógeno hepático.
- Ciertos trastornos gastrointestinales.
- Procesos febriles prolongados.
- Como consecuencia de ayunos prolongados o en procesos que comprometen la nutrición correcta, como en las alteraciones esofágicas por estenosis o en el cáncer gástrico.
Técnica y consideraciones
- El área reactiva reacciona con el ácido acetoacético de la orina.
- No reacciona con la acetona ni con el ácido beta-hidroxibutírico.
- Orinas de pH bajo o densidad alta pueden dar falsos positivos.
- Es necesaria la consulta clínica para juzgar la importancia de los resultados de «trazas».
- Niveles detectables de cetonas pueden aparecer en casos de dieta, embarazo o ejercicio extremo frecuente.
- En cetoacidosis o ayuno prolongado, junto con otras alteraciones del metabolismo de lípidos o carbohidratos, las cetonas pueden aparecer en grandes cantidades en la orina antes de que aumenten en el suero.
- Pueden dar falsos positivos en orinas pigmentadas o con elevada concentración de metabolitos de la Levodopa.
Sangre (Hemoglobina)
- La interpretación del resultado «trazas» puede variar ampliamente entre pacientes y se requiere una valoración clínica para su interpretación.
- El desarrollo de puntos verdes (que denotan la presencia de eritrocitos intactos) o de un color verde homogéneo (hemoglobina o mioglobina) en el área reactiva de la tira indica la necesidad de una investigación más profunda.
- La sangre suele encontrarse en la orina durante los periodos menstruales de la mujer.
- La sensibilidad de esta prueba disminuye ligeramente en orinas con alta densidad.
- La presencia de proteínas también disminuye la sensibilidad.
- Esta prueba es igualmente sensible a la hemoglobina y a la mioglobina.
- Se recomienda leer cuidadosamente el inserto que proporciona la casa comercial con cada frasco de tiras para ver interferencias, sensibilidad de cada una de las pruebas y reactivos que utiliza.
- Ciertos contaminantes oxidantes como el hipoclorito pueden dar falsos positivos.
- La peroxidasa microbiana asociada a infecciones del tracto genitourinario puede dar falsos positivos.
- Niveles de ácido ascórbico normales no interfieren con la prueba.
Proteínas
La cantidad de proteínas eliminadas por la orina no debe exceder los 100 mg en 24 horas. En relación con el volumen minuto urinario, los valores normales oscilan alrededor de 0.05 mg por minuto. Las proteínas urinarias pueden provenir de:
- El plasma.
- Los tejidos renales (epitelio tubular).
- El tracto urinario inferior.
Se establecen 3 grupos de proteínas:
- Proteínas plasmáticas con peso superior a 30,000 Da.
- Proteínas urinarias de bajo peso molecular.
- Uromucoides procedentes de las glucoproteínas urinarias.
Por técnicas inmunológicas se ha podido determinar que en la orina se encuentran las siguientes proteínas plasmáticas:
- Prealbúmina
- Albúmina
- Alfa-1 glicoproteína ácida
- Alfa-1 antitripsina
- Alfa-1 lipoproteína
- Zn-alfa-2 glicoproteína
- Alfa-2 Hs glicoproteína
- Transferrina
- Hemopexina
- Globulina B1E
- Ceruloplasmina
- Haptoglobinas
- IgA
- IgG
- Alfa-2 Macroglobulina
El fibrinógeno, la beta-lipoproteína y las IgM no se encuentran en la orina. En general, puede decirse que es posible el hallazgo en la orina de proteínas plasmáticas de peso molecular menor de 200,000 Da, pero no de macromoléculas.
La proteinuria patológica es un signo de lesión, de incapacidad glomerular o de trastorno tubular. También pueden explicar la proteinuria las enfermedades caracterizadas por una larga evolución con excreción masiva de proteínas por la orina. Actualmente, las proteinurias se clasifican en:
1. Proteinuria glomerular: Es aquella que se produce como consecuencia de una permeabilidad aumentada del glomérulo. Ha sido denominada impropiamente albuminuria porque la mayor parte de las proteínas excretadas son albúminas. Las causas del incremento de la permeabilidad son:
- Procesos inflamatorios glomerulares.
- Depósitos anormales en la membrana basal.
- Aumento de la presión sanguínea en los capilares glomerulares.
2. Proteinuria tubular: Se presenta como consecuencia de un daño tubular.
3. Proteinuria mielomatosa: Es la que aparece en el mieloma y en ciertas condiciones asociadas como la macroglobulinemia.
Técnica y consideraciones
Tiempo de lectura visual: 60 segundos.
- El área reactiva de la tira es más sensible a la albúmina que a:
- Globulina
- Hemoglobina
- Proteínas de Bence Jones
- Mucoproteínas
Por lo tanto, un resultado negativo no puede descartar la presencia de estas otras proteínas.
Cualquier color por encima de «trazas» es indicativo de proteinuria significativa, pero se debe hacer una evaluación clínica para la interpretación del resultado de trazas. Se pueden obtener resultados falsamente positivos en:
- Orinas con alta densidad.
- Orinas alcalinas o altamente tamponadas.
- Orinas contaminadas con compuestos de amonio cuaternario (componente de algunos detergentes y antisépticos).
- Los detergentes que contienen clorhexidina pueden dar lugar a falsos positivos.
Urobilinógeno
El urobilinógeno se oxida con facilidad en contacto con el aire, por aumento de temperatura o por exposición a la luz solar. Los valores normales están comprendidos entre 0 y 1.1 unidades Ehrlich en 2 horas.
- Tiempo de lectura visual: 60 segundos.
- El área reactiva detecta concentraciones tan bajas como 0.2 mg/dL (aproximadamente 0.2 unidades Ehrlich).
- El rango normal con esta prueba es de 0.2 a 1.0 mg/dL.
- Un resultado de 2.0 mg/dL representa la transición entre lo normal y lo anormal, y el paciente o la orina deben ser examinados con más detenimiento.
- El área reactiva puede tener interferencias con sustancias que alteren la reacción de Ehrlich, como el ácido p-aminosalicílico o las sulfonamidas.
- Se pueden presentar reacciones de color atípico en presencia de ácido p-aminobenzoico.
- Se pueden dar falsos negativos en presencia de formalina.
- Sustancias altamente coloreadas como anilinas y la riboflavina pueden enmascarar el desarrollo del color en el área reactiva.
- La reactividad de la tira aumenta con la temperatura, siendo la óptima para su uso de 22 °C a 26 °C.
Nitritos
- Tiempo de lectura visual: 60 segundos.
- Esta prueba se basa en la conversión de los nitratos provenientes de la dieta en nitritos por la acción de las bacterias presentes en la orina.
- Es específica para nitritos y no reacciona con otras sustancias presentes en la orina.
- Puntos o bordes rosados no deben interpretarse como resultados positivos.
- Cualquier desarrollo de color rosado uniforme debe interpretarse como un resultado positivo e indicador de al menos 10^5 microorganismos por mL, pero el color desarrollado no es proporcional al número de bacterias, sino a la cantidad de nitritos presentes y la capacidad de la bacteria para transformarlos.
Un resultado negativo no prueba la ausencia de bacterias, sino que puede deberse a:
- Presencia de microorganismos que no tengan la reductasa para transformar los nitratos en nitritos.
- Orina que no ha permanecido suficiente tiempo en la vejiga (por lo menos 4 horas).
- Dieta pobre o ausente de nitratos.
La sensibilidad de la prueba se reduce en orinas con:
- Alta densidad.
- Concentraciones de ácido ascórbico por encima de 25 mg/dL pueden producir falsos negativos en orinas con baja concentración de nitritos.
Leucocitos
- Tiempo de lectura visual: 2 minutos.
- Las muestras de orina normales dan resultados negativos.
- Resultados positivos tienen significado clínico, aun cuando lecturas de «trazas» son de significado cuestionable a menos que se repitan en muestras diferentes y concuerden con la clínica.
- Las orinas de algunas mujeres pueden dar resultados falsamente positivos debido a contaminación con flujo vaginal que contenga leucocitos, pero Trichomonas, bacterias y eritrocitos no reaccionan.
- Concentraciones elevadas de glucosa (mayores o iguales a 2.9 g/dL) o densidades altas pueden disminuir la sensibilidad.
Puede disminuir la sensibilidad de la prueba la presencia de:
- Algunas cefalosporinas como Cefalexina, Cefalotina y Tetraciclina.
- Altas concentraciones de ácido oxálico.
- Concentraciones altas de algunas drogas.
Cualquier sustancia que altere el color de la orina, como la nitrofurantoína, puede enmascarar la reacción de color. Algunas sustancias utilizadas como preservativos para las orinas, como el formaldehído, pueden dar falsos positivos. La prueba comprueba la actividad esterásica de los granulocitos. Estas enzimas desdoblan un éster de indoxilo a indoxilo, que con la sal de diazonio produce un colorante violeta.
En ciertas circunstancias se pueden determinar concentraciones diferentes debido a:
- La variabilidad clínica de las orinas.
- La interpretación de valores entre los dos colores dados por la tira.
- La variabilidad de las lecturas visuales (apreciación subjetiva, iluminación, etc.).
- Las lecturas manuales y automatizadas no son exactamente iguales por las razones dadas en el párrafo anterior, y cambios de bacteriólogos se pueden reflejar en pequeñas diferencias no siempre significativas.
- Los tiempos de lectura de cada bloque sí son definitivos en la calidad del resultado.
Sedimento Urinario
El análisis del sedimento urinario es un examen de laboratorio que permite analizar la orina al microscopio para detectar y evaluar las partículas sólidas y elementos formes que contiene. Aunque en una orina normal hay un número reducido de células y desechos, la aparición de ciertos elementos en cantidades anormales puede indicar un problema renal o del tracto urinario.
Procesamiento del Sedimento Urinario
- Procesamiento:
- Centrifugar 12 mL en una probeta cónica a 2500 rpm durante 3-5 minutos.
- Descartar el sobrenadante.
- Resuspender el sedimento (pellet) y observar al microscopio a 10x y 40x.
- Elementos formes: Células, cilindros y cristales (patológicos o no en función del tipo y número).
Componentes del Sedimento
En un sedimento urinario se pueden observar los siguientes componentes:
A) Células Sanguíneas
- Glóbulos rojos (hematíes): Su presencia en exceso (hematuria) puede ser un signo de daño renal, cálculos, infección, traumatismo o tumores en el tracto urinario. Un recuento > 2-3 hematíes/campo se considera patológico.
- Dismórficos: De origen glomerular; alterados por factores mecánicos, osmóticos y enzimáticos. Formas: anulares, vacíos, polidiverticulados y especulados.
- Isomórficos: De la vía urinaria (infección, litiasis, tumor). Cambios inespecíficos: estrellados, monediformes o crenados.
- Distinción: Con microscopio de contraste de fases, > 60% de dismórficos sugiere origen glomerular.
- Glóbulos blancos (leucocitos): Un número elevado (leucocituria) suele indicar una infección del tracto urinario o una inflamación en los riñones. Un recuento > 3/campo se considera patológico. Asociado a infección, cuerpo extraño (sonda, litiasis, catéteres).
- Eosinófilos: Característico de nefritis intersticial alérgica. Existen tinciones especiales como Wright o Hansel.
B) Células Epiteliales
Existen distintos tipos de células epiteliales según su origen en el tracto urinario:
- Células epiteliales escamosas: Células grandes e irregulares, a menudo de la uretra y la vagina, que pueden indicar contaminación de la muestra.
- Células epiteliales de transición: Provenientes de la vejiga y el uréter.
- Células epiteliales tubulares renales: Su presencia es más significativa, ya que sugiere daño en el tejido renal. Su hallazgo es siempre patológico, presente en enfermedad tubular y/o glomerular.
Cilindros
Son estructuras tubulares que se forman en los túbulos renales. Su identificación ayuda a localizar el lugar de la lesión renal.
- Cilindros hialinos: Se ven como estructuras transparentes y sin forma, a menudo presentes en orinas normales pero también en enfermedades renales.
- Cilindros granulares, cerosos o grasos: Indicativos de daño tubular renal o de un estado más avanzado de la enfermedad.
- Cilindros celulares:
- Cilindros de glóbulos rojos: Sugieren glomerulonefritis.
- Cilindros de glóbulos blancos: Indican inflamación o infección renal, como la pielonefritis.
Clasificación de Cilindros
- No patológicos:
- Hialinos: Coagulación de proteínas en los túbulos. Son incoloros y transparentes (a pH matutino ácido, no son visibles). Normal: 1-2 por campo.
- Patológicos:
- Granulosos: Con células, hematíes o leucocitos degenerados.
- Hialino-granulosos: Mixtos.
- Hemáticos: Con hematíes dismórficos y de color marronáceo (indicativos de glomerulonefritis y vasculitis).
- Céreos: De aspecto amarillo mate y resistentes al pH ácido. Característicos de insuficiencia renal severa.
Cristales en el Sedimento Urinario
Si existe un retraso en el procesamiento de la muestra, sus compuestos (calcio, sales) pueden precipitar. Su presencia no siempre es patológica.
Tipos de Cristales
- Fosfatos amorfos: No patológicos. Granulaciones finas, redondeadas, aisladas o agrupadas.
- En orina ácida:
- Ácido úrico: Romboidal y amarillo cristalino.
- Oxalato de calcio: Forma de diamante o sobre.
- Cistina: Hexagonales, presentes en la enfermedad metabólica cistinuria.
- En orina básica:
- Triple fosfato (estruvita): Formas variadas, como «tapa de ataúd» y «hoja de helecho».
- Fosfato amorfo.
- Fosfato de calcio.
- Carbonato de calcio.
- Cuerpos grasos u ovales: Asociados al síndrome nefrótico (muestran una «cruz de Malta» con microscopio de luz polarizada).
Otros Elementos
Otros elementos que pueden observarse en el sedimento urinario:
- Bacterias, levaduras y parásitos: Ayudan a identificar infecciones.
- Moco, espermatozoides y artefactos: Como fibras de ropa o residuos de polvo, que pueden confundirse con elementos patológicos.
Estudio de los Cálculos Renales
La litiasis renal o urolitiasis es una enfermedad caracterizada por la aparición de cálculos en el aparato urinario superior. La manifestación más frecuente de esta patología es el cólico nefrítico. La litiasis urinaria consiste en la presencia de componentes de la orina en fase sólida en el aparato urinario. Esos componentes reciben el nombre de cálculos renales. Cuando los cálculos aparecen en el riñón se habla de nefrolitiasis, mientras que si se localizan en cualquier punto del aparato urinario, desde las papilas renales hasta el meato uretral, reciben la denominación de urolitiasis. La litiasis renal es una enfermedad frecuente, que afecta al 12% de la población, con predominio en el sexo masculino y alta tasa de recidivas (50%). Suele afectar a pacientes en edad laboral, con una incidencia muy elevada en bajas laborales y horas de trabajo perdidas. La urolitiasis es una enfermedad conocida desde tiempos milenarios, ya que se han hallado numerosos cálculos urinarios en momias y tumbas de todas las civilizaciones. Ya en los tratados médicos más antiguos se incluían descripciones de métodos para su tratamiento.
Patogenia
La orina es una solución acuosa inestable que contiene multitud de componentes inorgánicos, orgánicos o celulares. Los mecanismos fisicoquímicos que permiten mantener dichos solutos en solución se conocen de modo incompleto. Los cálculos renales son de origen multifactorial y se asocian con anomalías genéticas e infecciones que favorecen las etapas litogénicas: nucleación, agregación, crecimiento y fijación del cálculo. Conviene recordar que los cálculos urinarios son concreciones sólidas compuestas por cristales inorgánicos y por matriz orgánica en proporción variable. Actualmente se admite que la nucleación es el proceso inicial para la formación de los cristales que luego formarán el cálculo urinario definitivo. Este proceso puede ser inducido por una variedad de sustancias o situaciones:
- Aumento de los solutos.
- Modificación del pH urinario.
- Disminución de los inhibidores de la cristalización.
Una vez que se ha formado el cristal, este queda retenido en el aparato urinario y se produce su crecimiento mediante la agregación de nuevos cristales. Como ya se ha mencionado, en función de su composición química los cálculos urinarios se dividen en 5 grandes grupos:
- Cálcicos, que a su vez pueden ser de oxalato cálcico monohidrato o dihidrato, fosfato cálcico y una combinación de fosfato y oxalato cálcico.
- Fosfato amónico magnésico.
- Ácido úrico-uratos.
- Cistina.
- Otros componentes.
Teorías sobre la formación de cálculos
Se han postulado 3 teorías para justificar el mecanismo fisiopatológico de la formación de cálculos renales:
- Teoría de la sobresaturación.
- Teoría de la nucleación.
- Teoría de la falta de inhibidores.
De acuerdo con la teoría de la sobresaturación, factores tales como el pH de la orina, la fuerza iónica, la concentración del soluto y el grado de complejación determinan la sobresaturación de una sustancia urinaria. Cuanto mayor sea la concentración de dos iones, más probable es que precipiten; por el contrario, concentraciones iónicas bajas dan lugar a subsaturación y aumento de la solubilidad. A medida que se incrementa la concentración iónica hasta superar un determinado punto, denominado producto de solubilidad, existe la posibilidad de iniciar el crecimiento cristalino y la nucleación heterogénea, consistente en el crecimiento de un cristal sobre otro de estructura similar, que le sirve de matriz. Si continúa incrementándose la concentración, se alcanza el denominado producto de formación, concentración por encima de la cual se produce la nucleación homogénea.
Según la teoría de la nucleación, el origen de los cálculos son los cristales o cuerpos extraños inmersos en la orina sobresaturada.
La teoría de la falta de inhibidores establece que la ausencia o deficiencia de inhibidores naturales de la litogénesis (magnesio, citrato, pirofosfatos, glucoproteínas ácidas y algunos metales traza) sería la responsable de la formación de cálculos renales. Al igual que ocurre con la teoría anterior, distintas situaciones clínicas la contradicen.
Manifestaciones Clínicas
La urolitiasis es una enfermedad crónica, que suele cursar con episodios agudos bastante intensos a los que siguen períodos asintomáticos u oligosintomáticos. El espectro clínico es muy variable. Oscila desde cuadros asintomáticos hasta otros que pueden suponer un serio peligro para la vida del paciente. Así pues, las manifestaciones clínicas de la urolitiasis incluyen: hallazgos analíticos (microhematuria, leucocituria), dolor lumbar, cólico nefrítico, síndrome miccional irritativo, infección urinaria, pionefrosis, sepsis de origen urinario e insuficiencia renal crónica.
Cólico Nefrítico
El cólico nefrítico constituye el motivo más frecuente de asistencia urgente dentro del ámbito urológico y representa un 2-5% de las urgencias hospitalarias. Aproximadamente el 50% de estos enfermos tiene episodios recurrentes, que suelen ser más frecuentes en el hiperparatiroidismo primario, la cistinuria, la acidosis tubular renal y la combinación de diferentes trastornos metabólicos. Su incidencia parece que está aumentando a medida que lo hace el desarrollo económico, probablemente debido al incremento de la ingesta de sal y proteína. El cólico renal no cursa con fiebre y si esta aparece hay que sospechar una pielonefritis aguda o una infección urinaria sobreañadida. El diagnóstico del cólico nefrítico descansa en 3 pilares fundamentales: historia clínica (anamnesis y exploración física), sedimento urinario y técnicas de imagen.
Infección Urinaria
A veces la manifestación clínica de la urolitiasis es una infección de orina, que puede incluir desde la bacteriuria asintomática hasta la urosepsis. La infección urinaria como manifestación de urolitiasis puede presentarse en forma de bacteriuria persistente; en este sentido, las bacterias productoras de ureasa pueden dar lugar a cálculos coraliformes de fosfato amónico magnésico que suelen alcanzar gran tamaño y rellenar las cavidades renales. Puede ocurrir que el paciente acuda a la consulta con episodios recurrentes de bacteriuria por estos gérmenes, bacteriuria que iría asociada a un pH urinario muy alcalino y sin historia de dolor lumbar ni cólico renal.
Complicaciones
A largo plazo, la litiasis renal puede dar lugar a:
- Pérdida de función renal.
- Pielonefritis xantogranulomatosa.
- Carcinoma epidermoide.
Pérdida de la función renal
La litiasis urinaria puede generar una nefropatía túbulo-intersticial, tanto por mecanismos obstructivos como por la infección asociada. Dicha nefropatía pone en serio peligro la función renal del paciente, especialmente cuando se producen episodios repetidos o prolongados de obstrucción e infección, aisladas o combinadas, llegándose en ocasiones a deterioros irrecuperables de las unidades renales afectadas. Esta situación es especialmente patente en aquellos enfermos que inician los cólicos en la adolescencia y posteriormente sufren numerosas recidivas.
Pielonefritis Xantogranulomatosa
Esta enfermedad consiste en una inflamación proliferativa del riñón, asociada por lo general a litiasis y a infecciones del parénquima de larga evolución. Debe hacerse diagnóstico diferencial con el carcinoma renal.
Carcinoma Epidermoide
Este tipo de carcinoma, con afectación del urotelio superior, es un proceso raro, si bien casi en el 50% de los casos se asocia con historia de litiasis renal.
Factores de Riesgo
Al estudiar los factores de riesgo en la litiasis urinaria, conviene distinguir entre factores de riesgo generales y factores de riesgo específicos según la composición del cálculo.
Factores de riesgo generales
Los factores de riesgo generales para el desarrollo de litiasis urinaria incluyen:
- Raza o grupo étnico: son más frecuentes en personas asiáticas y de raza blanca.
- Nivel socioeconómico: está asociada generalmente a países ricos e industrializados, así como a profesiones y actividades sedentarias. Se cree que el ejercicio habitual puede prevenir la agregación cristalina.
- Clima: se ha puesto de manifiesto una asociación entre zonas geográficas con temperaturas medias elevadas y urolitiasis, asociación que parece deberse a un mayor riesgo de deshidratación con la consiguiente oliguria relativa, que conlleva sobresaturación urinaria.
- Dieta: especialmente si esta es rica en grasas saturadas, insaturadas, azúcares y proteínas animales. La litiasis cálcica se asocia a ingestas elevadas de sodio. Verduras como la espinaca, ricas en oxalato cálcico, están contraindicadas en estos casos. Al mismo tiempo, los enfermos con litiasis, en general, ingieren menos volumen de líquidos en comparación con los que no presentan esta enfermedad.
- Estasis urinaria: facilita la interacción de los iones formadores de cálculos y, consiguientemente, la formación de estos.
Factores de riesgo específicos
La composición química del cálculo determina que unos factores de riesgo y no otros influyan en la formación y en el mantenimiento de la enfermedad. De entrada, conviene distinguir entre litiasis cálcica y litiasis no cálcica.
Litiasis cálcica
Es la causa más frecuente de litiasis. Representa hasta el 75% de todos los casos. Los más comunes son los cálculos de oxalato cálcico. Su formación y desarrollo se justifican por un desequilibrio entre componentes urinarios promotores e inhibidores. Los cálculos de calcio se forman en una orina sobresaturada secundaria a una excreción excesiva de calcio, oxalato y ácido úrico, e incluso pueden formarse sin una causa aparente. El aumento en la calciuria se origina por diversos factores, entre los que se incluyen el hiperparatiroidismo primario, la hipercalciuria idiopática, la acidosis tubular renal, la hiperoxaluria, la hipocitraturia, la hiperuricosuria y la litiasis idiopática. El hiperparatiroidismo primario es una de las principales causas de litiasis renal asociada a hipercalcemia. Se da con más frecuencia en el sexo femenino; cursa con hipercalciuria e hipercalcemia asociadas a elevados valores de hormona paratiroidea, que incrementa la síntesis de calcitriol, facilitando la absorción intestinal de calcio y fósforo y produciendo una sobresaturación de oxalato cálcico en orina.
Litiasis no cálcicas
La litiasis de fosfato amónico magnésico, más conocida como litiasis de estruvita, constituye el 15% de las urolitiasis. Los cálculos de estruvita se forman cuando el tracto urinario está infectado por bacterias productoras de ureasa, que hidrolizan la urea y la transforman en amoníaco y dióxido de carbono. Este proceso produce una alta concentración de bicarbonato y alcaliniza el pH, lo que favorece la formación de cálculos. Los gérmenes implicados son cepas bacterianas pertenecientes a los géneros Proteus, Pseudomonas, Providencia, Klebsiella, Staphylococcus y Mycoplasma; así pues, ante una infección producida por cualquiera de estos gérmenes es fundamental controlar el pH de la orina y descartar la presencia de un cálculo renal. Los cálculos de estruvita crecen y se ramifican rápidamente, provocando obstrucción e incluso insuficiencia renal; además, es característico que se alojen grandes cálculos en la pelvis renal y se formen cálculos en asta de venado. Estos últimos son los más destructivos y difíciles de tratar, ya que mientras el tracto urinario esté infectado, los cálculos se siguen formando.
La litiasis de ácido úrico representa aproximadamente un 5% de las litiasis totales. Los principales determinantes de la sobresaturación urinaria con respecto al ácido úrico son el pH de la orina, la hiperuricosuria y el volumen urinario. Estos cálculos tienen un tamaño variable y suelen ser transparentes a los rayos X, por lo que no son visibles en radiografías simples de abdomen. Este tipo de litiasis aparece en pacientes con gota, trastornos mieloproliferativos, pérdidas rápidas de peso corporal o en tratamiento con quimioterapia. Las alteraciones gastrointestinales tales como los estados diarreicos y las enfermedades inflamatorias crónicas producen un aumento de la concentración urinaria de ácido úrico por una disminución del volumen de orina debida a deshidratación y disminución del pH urinario por pérdida de bicarbonato a través de las heces. Fármacos como el probenecid o los salicilatos a dosis elevadas, así como los contrastes yodados, producen hiperuricosuria al disminuir la reabsorción de ácido úrico en el túbulo renal.
La litiasis cistínica solo afecta a un 1-2% de los pacientes litiásicos. Concretamente, este tipo de litiasis se da en los enfermos que presentan el trastorno genético denominado cistinuria, que se caracteriza por un defecto en el transporte tubular de aminoácidos dibásicos (cistina, ornitina, lisina y arginina), lo que a su vez provoca que grandes cantidades de cistina se excreten en la orina, incrementándose la concentración y favoreciéndose la producción de cálculos. Los cálculos de cistina producen una destrucción renal progresiva e inexorable.
Análisis de la Litiasis Urinaria
Valores Normales
Todos los cálculos urinarios son patológicos.
Indicaciones
El análisis de cálculos renales se realiza para identificar los componentes químicos que forman la concreción renal y tratar la enfermedad subyacente que propicia la formación del cálculo. Esta información se utiliza para determinar los métodos más efectivos y reducir las probabilidades de recurrencia.
Muestras
Cálculos Renales.
Reactivos
Técnica de Análisis de Cálculos
A) Análisis Físico
Describir la dimensión, peso (si es posible), forma, color y superficie (lisa, irregular) del cálculo renal. Durante su pulverización, observar su consistencia (pétrea, suave).
B) Análisis Químico
1. Preparación de la muestra
La muestra se debe preparar el día de las pruebas. Pulverizar el cálculo. Pesar aproximadamente 40-50 mg del polvo homogéneo. Transferir la cantidad pesada a un tubo de ensayo y adicionar 10 gotas del Reactivo N.º 5 y 10 gotas de agua destilada o desionizada. Calentar en baño María a 56 °C por 5 minutos, agitando el tubo 2 a 3 veces durante este período.
Centrifugar a 3000 rpm durante 3 minutos. Transferir todo el sobrenadante a otro tubo y marcarlo con la letra S (para ser utilizado en el análisis del sobrenadante) y marcar el tubo conteniendo el precipitado con la letra P (para uso solubilizado). Si el material se solubiliza completamente, separar 1.0 mL como sobrenadante y el restante como precipitado.
2. Solubilización del precipitado y análisis de carbonato
Carbonato: Al tubo marcado con la letra P, adicionar 10 gotas de Reactivo N.º 1, observando simultáneamente si hubo efervescencia. En caso afirmativo, es positivo para Carbonato. Adicionar, en seguida, 10 gotas de agua destilada y homogeneizar. Calentar el tubo hasta la primera señal de ebullición (en llama directa, placa eléctrica o cualquier otro dispositivo de calentamiento). Dejar enfriar y si hay una fuerte turbidez, centrifugar de nuevo a 3000 rpm durante 3 minutos (para evitar la influencia en los resultados de Calcio y Oxalato). Utilizar esta solución para el análisis de Oxalato, Calcio y Magnesio.
3. Análisis de la solución del precipitado
OXALATO: Tomar 0.1 mL de la muestra del tubo P y adicionar 5 gotas de Reactivo N.º 2. Aguardar 30 segundos. La formación de turbidez o precipitado blanco indica la presencia de Oxalato.
CALCIO: Tomar 0.1 mL de la muestra del tubo P y adicionar 7 gotas de Reactivo N.º 6. Aguardar 30 segundos. La formación de turbidez o precipitado blanco indica la presencia de Calcio.
MAGNESIO: Transferir 0.05 mL de la muestra del tubo P a un Erlenmeyer y adicionar 20 mL de agua destilada o desionizada. Adicionar a esta solución 1 gota de Reactivo N.º 5. Esta será la muestra diluida. Utilizar un tubo de ensayo y adicionar 10 gotas del Reactivo N.º 7. Adicionar 0.05 mL de la muestra diluida y homogeneizar. La aparición de color violáceo o rosa intenso indica la presencia de Magnesio.
Análisis del Sobrenadante
Urato
Transferir 0.1 mL de la muestra del tubo S a un tubo de ensayo. Adicionar 5 gotas del Reactivo N.º 10 y 5 gotas del Reactivo N.º 11. Esperar 5 minutos. Si hay una intensa aparición de color azul y la misma se mantiene durante 5 minutos, se confirma la presencia de Urato. La aparición de una coloración azul débil no persistente durante 5 minutos debe ser interpretada como negativa.
Cistina
Transferir 0.1 mL de la muestra del tubo S a un tubo de ensayo. Adicionar 1 gota del Reactivo N.º 12 y 1 gota del Reactivo N.º 13. Aguardar 5 minutos. Adicionar 2 gotas del Reactivo N.º 14. La aparición de color rojo intenso indica la presencia de Cistina.
Amonio
Transferir 0.1 mL de la muestra del tubo S a un tubo de ensayo. Adicionar 10 gotas de agua destilada o desionizada. Homogeneizar. Adicionar 5 gotas del Reactivo N.º 9. La formación de precipitado naranja-amarillo indica la presencia de Amonio.
Fosfato
Transferir 0.1 mL de la muestra del tubo S a un tubo de ensayo. Adicionar 1 mL de agua desionizada o destilada y 1 gota del Reactivo N.º 1. Homogeneizar. Calentar el tubo hasta la primera señal de ebullición (en la placa del calentador de llama directa u otro dispositivo de calentamiento). Tenga cuidado de que el líquido no salpique. Opcionalmente, calentar el tubo en agua hirviendo durante 5 minutos. A seguir, adicionar 2 gotas del Reactivo N.º 3. Homogeneizar. Adicionar 2 gotas del Reactivo N.º 4. Dejar en reposo 2 minutos y adicionar 2 gotas del Reactivo N.º 5. Esperar 5 minutos para hacer la lectura de la reacción de color. La aparición del color azul indica la presencia de Fosfato.
Ejemplo de Informe de Resultados
Material: Cálculo Renal
1. Análisis Físico
- Peso: 50 mg
- Dimensiones: 5 x 3 mm
- Forma: Ovalado
- Color: Gris oscuro
- Superficie: Irregular
- Consistencia: Pétrea
2. Análisis Químico
- Carbonato: Negativo
- Oxalato: Positivo
- Fosfato: Positivo
- Calcio: Positivo
- Magnesio: Negativo
- Amonio: Negativo
- Urato: Negativo
- Cistina: Negativo
3. Conclusión
El material examinado contiene Oxalato y Fosfato de Calcio.