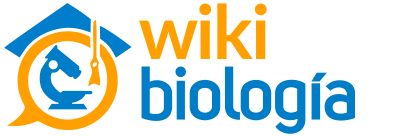Nutrición en el Paciente Hospitalizado
La nutrición influye directamente en la evolución clínica, la recuperación, el sistema inmunológico y el pronóstico del paciente. Un adecuado soporte nutricional mejora la cicatrización de heridas, refuerza el sistema inmunológico, previene infecciones nosocomiales, favorece la respuesta a tratamientos y reduce la estancia hospitalaria.
Evaluación Nutricional
Al ingresar al hospital, todos los pacientes deben ser evaluados nutricionalmente mediante historia clínica, antropometría, análisis bioquímicos y herramientas de cribado como el NRS-2002 o el MUST.
Tipos de Soporte Nutricional
- Nutrición Oral: Es la vía preferida siempre que el paciente pueda alimentarse por sí mismo. Consiste en adaptar la dieta hospitalaria a las necesidades específicas (por ejemplo, dietas blandas, líquidas, hipocalóricas o hipercalóricas). Si no se cubren los requerimientos, se pueden añadir suplementos orales.
- Nutrición Enteral: Indicada cuando el paciente no puede alimentarse por vía oral pero su sistema digestivo funciona correctamente. Se administra a través de sondas nasogástricas o gastrostomías. Sus ventajas incluyen el mantenimiento de la función intestinal y la reducción del riesgo de infecciones.
- Nutrición Parenteral: Se utiliza cuando el tubo digestivo no puede ser usado o no es funcional. Los nutrientes se administran directamente al torrente sanguíneo por vía intravenosa. Aunque es efectiva, requiere vigilancia estrecha por posibles complicaciones metabólicas e infecciosas.
Requerimientos Nutricionales Generales
- Energía: 25–30 kcal/kg/día
- Proteínas: 1.0–2.0 g/kg/día
- Lípidos: 20–30% del total calórico
- Hidratos de carbono: 50–60% del total calórico
- Agua: 30–35 mL/kg/día
Manejo Nutricional del Paciente con Obesidad Hospitalizado
La mala nutrición es un estado agudo, subagudo o crónico con diferentes grados de sobrealimentación o subalimentación, con o sin actividad inflamatoria, que conlleva un cambio en la composición corporal. Entre el 30% y el 50% de los pacientes hospitalizados tienen algún grado de desnutrición. Entre los pacientes obesos hospitalizados, hasta 1 de cada 3 presenta déficit proteico. Los principales factores de riesgo son la hospitalización prolongada, la inflamación, el catabolismo y la baja ingesta.
Diagnóstico y Tamizaje
Se debe realizar un tamizaje nutricional en las primeras 24 horas de ingreso (NRS-2002, MUST). Es fundamental evaluar:
- Pérdida de peso involuntaria (superior al 5% en 3 meses o al 10% en 6 meses).
- Masa muscular baja (evaluada por bioimpedancia, circunferencia de extremidades, fuerza de prensión).
- Ingesta insuficiente.
Nota: La albúmina, prealbúmina y transferrina son marcadores tardíos y poco específicos de desnutrición.
Fisiopatología
El estado de enfermedad crítica induce un catabolismo acelerado por la inflamación. Esto, sumado a una baja ingesta proteica durante la hospitalización y un exceso de grasa no funcional en la obesidad, resulta en una pérdida de masa muscular y una inmunidad deficiente.
Consecuencias Clínicas
- Aumento de infecciones hospitalarias.
- Mayor riesgo de úlceras por presión y mala cicatrización.
- Estancias hospitalarias más largas.
- Mayor riesgo de reingreso y mortalidad.
Objetivos del Tratamiento
- Preservar la masa muscular.
- Evitar la pérdida proteica.
- Mejorar la cicatrización y la función inmunológica.
Requerimientos Nutricionales Específicos
- Calorías: Se recomienda una dieta hipocalórica moderada (11–14 kcal/kg de peso actual si el IMC es de 30–50). Si el IMC es >50, se debe usar el peso ideal.
- Proteínas: Aporte elevado de 1.2–2.0 g/kg/día (calculado sobre peso ideal o ajustado).
- Macronutrientes: Carbohidratos moderados y de bajo índice glucémico. Grasas saludables (omega-3, monoinsaturadas).
- Micronutrientes: Vigilar y suplementar vitamina D, zinc y hierro según sea necesario.
Estrategia de Soporte Nutricional
- Dieta hospitalaria adaptada: Priorizar dietas hiperproteicas y, si es necesario, hipercalóricas ajustadas.
- Suplementos orales de proteína.
- Nutrición enteral: Iniciar si la ingesta oral es menor al 50% de los requerimientos durante 2–3 días.
- Nutrición parenteral: Reservada para casos en que la vía enteral no es posible o funcional.
Monitoreo
Es crucial el control de la ingesta diaria, el peso, la circunferencia muscular, la fuerza de prensión, y parámetros bioquímicos como glucosa, lípidos, electrolitos y proteínas séricas.
Intervenciones Complementarias
- Ejercicio temprano y movilización.
- Control de infecciones y otras causas de catabolismo.
Dispepsia Funcional Asociada a Helicobacter pylori
La Guía de Práctica Clínica (GPC) del IMSS define la dispepsia funcional como dolor o malestar localizado en la región epigástrica que ocurre por lo menos en el 25% de los días durante las últimas cuatro semanas, sin evidencia de causa orgánica o metabólica que lo explique, y sin que exista una relación clara con la ingesta de alimentos.
Características Clínicas
La dispepsia funcional (no ulcerosa) se manifiesta con:
- Dolor, ardor o malestar epigástrico.
- Plenitud posprandial.
- Náusea.
- Distensión abdominal.
- Eructos frecuentes.
Importante: No se incluyen síntomas como pirosis (ardor retroesternal) o regurgitación ácida, que son característicos del reflujo gastroesofágico.
Datos de Alarma
- Inicio de los síntomas después de los 50 años.
- Historia familiar de cáncer gástrico.
- Masa abdominal palpable.
- Disfagia (dificultad para tragar).
- Anemia.
Diagnóstico en Primer Nivel de Atención
- Historia clínica detallada y exploración física completa.
- Endoscopia digestiva alta: Procedimiento de elección cuando existen datos de alarma.
- Laboratorio inicial: Biometría hemática completa, velocidad de sedimentación globular y química sanguínea para descartar anemia y comorbilidades.
- Prueba de aliento con urea marcada: Es el estudio no invasivo de elección para detectar y para comprobar la erradicación de H. pylori.
Estrategia de Manejo Inicial (sin datos de alarma)
Se realiza una prueba terapéutica escalonada de 4 a 12 semanas:
- Procinético (ej. metoclopramida): Mejora el vaciamiento gástrico y la motilidad.
- Antagonista H2 (ej. ranitidina): Reduce la secreción ácida gástrica.
- Inhibidor de Bomba de Protones (IBP) (ej. omeprazol, pantoprazol): Inhibe de manera más potente la secreción de ácido gástrico.
Si los síntomas desaparecen en alguna fase, se suspende el tratamiento. Si no hay mejoría tras 4–12 semanas, el siguiente paso es iniciar el tratamiento de erradicación contra H. pylori.
Tratamiento de Helicobacter pylori
a) Terapia Triple (14 días)
- Inhibidor de Bomba de Protones (ej. omeprazol 20 mg cada 12 h).
- Claritromicina 500 mg cada 12 h.
- Amoxicilina 1000 mg cada 12 h.
- Alternativa: En pacientes alérgicos a la penicilina, la amoxicilina puede sustituirse por metronidazol 500 mg cada 12 h. También se puede usar ranitidina 300 mg cada 12 h en lugar del IBP.
b) Terapia Cuádruple (14 días)
Se utiliza cuando falla la triple terapia o en zonas de alta resistencia:
- Inhibidor de Bomba de Protones 20 mg cada 12 h.
- Subsalicilato de bismuto 120 mg cada 6 h.
- Metronidazol 500 mg cada 8 h.
- Claritromicina 500 mg cada 12 h.
- Nota: En algunos casos puede agregarse tetraciclina 500 mg cada 6 h si existe resistencia a metronidazol o amoxicilina.
Situaciones Especiales
- Dispepsia con pirosis clara: Primero tratar como Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE).
- Dispepsia en pacientes que usan AINEs: Suspender el medicamento si es posible. Si no, cambiar por paracetamol o un COX-2 selectivo (celecoxib) y proteger con un IBP.
Seguimiento
Cuando el paciente presenta mejoría clínica, se debe suspender el tratamiento y programar un control entre 4 y 8 semanas después.
Algoritmos de Manejo (según GPC)
Algoritmo Diagnóstico
- Paciente con síntomas dispépticos.
- Evaluar datos de alarma.
- Si existen: Referir a segundo nivel para endoscopia.
- Si no existen: Realizar estudios básicos y comenzar manejo empírico.
Algoritmo Terapéutico
- Iniciar con procinético.
- Si no hay respuesta, cambiar a antagonista H2.
- Si no hay respuesta, cambiar a Inhibidor de Bomba de Protones.
- Si falla la prueba terapéutica: Iniciar erradicación de H. pylori con terapia triple por 14 días.
- Si falla la erradicación: Iniciar terapia cuádruple por 14 días.
- Si falla nuevamente o aparecen datos de alarma: Referir a segundo nivel de atención.