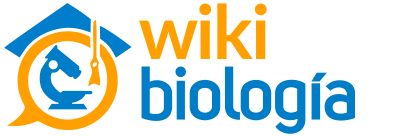Trauma Obstétrico: Incidencia y Tipos
La incidencia del trauma obstétrico se estima en 0.2 por cada 1000 nacidos vivos.
1. Trauma Cutáneo
- Petequias: Pequeños hematomas que aparecen en la parte presentada del neonato. Se deben al aumento brusco de la presión intratorácica y venosa durante el paso por el canal de parto. No requieren tratamiento y desaparecen en 2-3 días.
- Adiponecrosis subcutánea: Lesiones induradas y circunscritas en la piel y tejidos adyacentes, con o sin cambios de coloración. Su tamaño es variable y no presentan adherencias a planos profundos. Están relacionadas con el lugar del trauma y son debidas a isquemia por compresión prolongada. Aparecen frecuentemente entre el 6º y 10º día de vida, aunque pueden ser más tardías. No requieren tratamiento y se resuelven en meses, pudiendo dejar ocasionalmente una mínima atrofia residual.
- Laceraciones: No es infrecuente observar heridas cortantes por bisturí.
2. Trauma Muscular
- Hematoma esternocleidomastoideo: Especialmente observado en partos podálicos, hiperextensión del cuello o con el uso de fórceps o espátulas. Se presenta como una tumoración en el tercio medio del músculo, indolora y unilateral, visible desde la segunda semana de vida.
3. Trauma Osteocartilaginoso
- Caput succedaneum: Edema, equimosis o tumefacción mal delimitada que aparece en la zona de presentación en partos de cabeza. Es muy frecuente, aparece inmediatamente tras el parto, sobrepasa la línea media y las suturas. No precisa tratamiento y remite en la segunda semana postparto.
- Cefalohematoma: Ocurre en el 0.5 – 2.5% de los recién nacidos. Se manifiesta como una tumoración blanda visible entre 2 y 3 días postparto, resultado de una extravasación de sangre subperióstica. Es más frecuente en el parietal derecho y puede ser doloroso. Se presenta como una masa fluctuante, asintomática, generalmente única y circunscrita por las suturas craneales, adoptando la forma del hueso afectado. Se asocia a fracturas craneales en un 15-25% de los casos, por lo que se recomienda radiografía cuando aparece la lesión. El tratamiento es expectante, con reabsorción espontánea en 12 semanas, tratando solo las complicaciones y realizando punción evacuadora en caso de infección.
- Fracturas craneales: Son infrecuentes debido a la poca mineralización y compresibilidad de los huesos del recién nacido. Las más comunes son las lineales, que no se asocian a depresión ósea y se curan espontáneamente alrededor de la octava semana postparto, debiendo ser comprobadas por rayos X. Las fracturas hundimiento se asocian al uso de fórceps y a la desproporción pelvifetal. Es fundamental evaluar la presencia de déficit neurológico y signos de hematoma subdural con hipertensión endocraneal. En caso de complicaciones, se requiere reducción quirúrgica.
- Fractura de clavícula: Es la lesión ósea más frecuente, afectando al 1.8-2% de los recién nacidos. Ocurre por dificultad en el paso del diámetro biacromial por el canal del parto. La clínica se caracteriza por deformidad y crepitación a la palpación. Existen dos tipos:
- No desplazadas o en tallo verde: Son las más frecuentes, asintomáticas y se diagnostican por la aparición del callo de fractura alrededor del séptimo día de vida.
- Desplazadas: Producen disminución del movimiento del brazo del lado afectado, reflejo de Moro incompleto y crepitación (signo de la tecla). El pronóstico es muy bueno, con resolución en 2 meses mediante inmovilización ligera. La clínica puede incluir irritabilidad, reflejo de Moro incompleto, crepitación, lesión del plexo braquial, callo óseo.
- Fracturas de huesos largos: Afectan con mayor frecuencia al húmero y fémur, producidas por tracciones distócicas y presentaciones podálicas. Siempre hay desplazamiento de fragmentos. En el caso del húmero, se fija el brazo con un vendaje durante 10-15 días. Para el fémur, se utiliza tracción por suspensión durante 2 semanas.
4. Trauma del Sistema Nervioso Central (SNC)
- Hemorragia subdural: Es una lesión frecuente y grave, asociada a partos precipitados, uso de fórceps y macrosomía. Puede ocurrir en los hemisferios cerebrales y en la fosa posterior. La mayoría de los casos precisan drenaje quirúrgico.
- Hemorragia subaracnoidea: Es la más frecuente (30% de todas) y secundaria a situaciones de hipoxia por mecanismo venoso. Generalmente es silente y se diagnostica por ecografía cerebral. Puede manifestarse con convulsiones o crisis de apnea. El tratamiento es sintomático y la curación es espontánea.
- Hemorragia periventricular: Típica de los prematuros y asociada a hipoxia. La clínica es muy grave y la mortalidad es actualmente muy elevada (80%).
- Hemorragia cerebelosa: Muy infrecuente, de pronóstico infausto, generalmente por mecanismo anóxico.
- Lesiones medulares: Ocurren en partos de nalgas, partos prematuros y aplicación de fórceps. Se produce un estiramiento medular con parálisis flácida que puede afectar la función respiratoria. No existe tratamiento específico y las lesiones son irreversibles.
5. Trauma del Sistema Nervioso Periférico (SNP)
- Parálisis del nervio facial: Es la más frecuente (0.7 – 1.1 por 1000 RN). Se produce por el uso de fórceps o por el promontorio sacro materno durante la rotación de la cabeza. Es unilateral.
- Parálisis del plexo braquial: Frecuente en niños grandes, asociada a distocias de hombros o presentación podálica por dificultades en la extracción de la cabeza.
- Parálisis de Erb-Duchenne (PB Superior): Afecta C5 y C6, ocasionalmente C7. Es la presentación más frecuente. Se caracteriza por aducción y rotación interna del hombro, extensión y pronación del codo, flexión de la muñeca y dedos de la mano. Puede asociarse o no a parálisis diafragmática (C3-C5), facial o de la lengua. Se produce pérdida de abducción y rotación externa del hombro. Nervios dañados: subescapular, musculocutáneo, axilar. Músculos afectados: Músculos intrínsecos del hombro, deltoides, manguito rotador y redondo mayor, bíceps braquial, coracobraquial, supinador corto y largo. El tratamiento consiste en inmovilización y, posteriormente, ejercicios para prevenir atrofias y contracturas. El 90% de los casos se recuperan en 3-6 meses. Si no ocurre, se considera exploración quirúrgica.
- Parálisis de Klumpke (PB Inferior): Afecta C8 a T1. Es rara. Se caracteriza por flexión y supinación del codo, extensión de la muñeca, hiperextensión de la articulación metacarpofalángica, flexión de la articulación interfalángica, aducción y rotación medial del brazo. Se manifiesta como una mano en garra. Nervios dañados: cubital, mediano. Afectación de la raíz anterior T1, síndrome de Horner. El tratamiento es con férula y movilización pasiva frecuente; el 40% recupera en 1 año.